El legado: ciudadanía y gobierno propio en Luis Muñoz Rivera
Columna originalmente publicada en 80 Grados, el 2 de agosto de 2019.
Por Silvia Álvarez Curbelo.
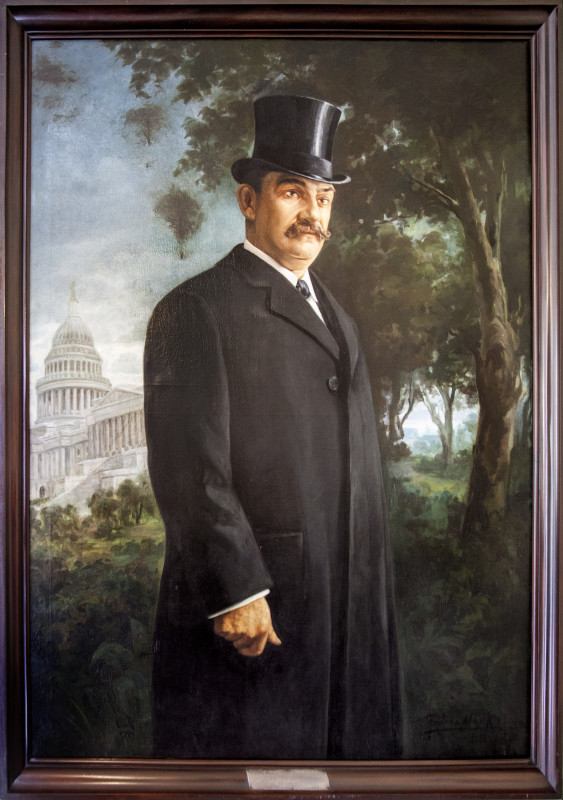
Pocos meses antes de que fundara en 1938 el Partido Popular Democrático, Luis Muñoz Marín escribió un artículo para la revista Puerto Rico Ilustrado en el que recordaba a su padre, Luis Muñoz Rivera.
Atisbo en dicho artículo una pulsión del hijo por establecer una distinción con el padre, pero a la vez de refrendar la función paterna. Simultáneamente, el texto identifica herencias y fugas entre los discursos de ciudadanía y gobierno articulados por Luis Muñoz Rivera y Luis Muñoz Marín, padre e hijo, la dupla política más poderosa en la historia de Puerto Rico y que define el siglo 20 isleño.
Habla el joven líder de tres lecciones aprendidas del padre cuyo natalicio conmemoraba: la de la democracia, la de la consistencia y sinceridad de propósitos y la de su concepto de evolución, entendido no como freno sino como ponderación inteligente, sensata y ordenada para entonces decidir y gestionar.
Cuando escribe el artículo, Muñoz Marín había sido expulsado del Partido Liberal (el nombre que adoptó el partido Unión, para poder concurrir a las elecciones de 1932). A 21 años de la muerte de Luis Muñoz Rivera, se cumplía, según Muñoz Marín: “la mayoría de edad de su recuerdo”. Había llegado por ello el momento de cumplir con el último de los mandatos: “la libertad final de Puerto Rico”.
Los tiempos del padre
Entre 1897 y 1904, Luis Muñoz Rivera vivió un increíble periplo existencial y político que lo llevó de una isla aislada y de poco valor a la agotada capital imperial donde obtuvo in extremis la ansiada autonomía. De regreso a su tierra natal se convirtió en primer ministro de un gobierno de pocos meses, hasta que en octubre de 1898 se ofició el fin del régimen autonómico bajo España y el inicio de la era americana.
En 1899 viajó a Nueva York de donde regresó deslumbrado con la nueva metrópoli. Poco tiempo después, vencido políticamente y perseguido personalmente, volvió a la misma ciudad de los rascacielos mientras entraba en vigencia la Ley Foraker, un evidente retroceso con respecto a la Carta Autonómica de 1897. No fue hasta 1904 que se asentó nuevamente en Puerto Rico, trayendo bajo el brazo una idea que compartía con otros viejos y nuevos autonomistas: la de crear un nuevo partido político que fuese a la vez un frente amplio de opinión pública frente a la arbitrariedad del régimen colonial.
La admiración y la decepción
“Vengo de un país cuya pujanza es el asombro del mundo” había dicho Muñoz Rivera al regresar de su primer viaje a Estados Unidos. Era una grandeza que provenía de “las artes del trabajo” y del “civismo”. El civismo o la ciudadanía era un estilo de vida pública predicado en la participación. A esa ciudadanía había que aspirar: “NO QUEREMOS SER, EN ABSOLUTO, Y SIN RESERVAS (énfasis en el original), otra cosa que buenos y leales americanos”.
No debían los puertorriqueños, señalaba Muñoz Rivera, exigir puestos ni prebendas. La identidad vendría, si conservamos la calma. Reitera algo ya planteado en el Manifiesto al Partido Federal del 5 de octubre de 1899: “La América del Norte es un Estado de Estados y una República de Repúblicas. Uno de esos Estados, una de esas Repúblicas debe ser Puerto Rico en el porvenir”.
Pocos meses bastaron para pasar de la admiración a la perplejidad: “soñábamos con la ley y surge la espada”. Cuando llega la ley Foraker en abril de 1900 trae muchas decepciones y pocas alegrías, apenas el fin del gobierno militar y el comercio libre tras una breve transición. Desde las páginas del Diario de Puerto Rico reclama lo que Puerto Rico quiere: la ciudadanía y el gobierno propio. “Confiado el gobierno del país a sus propios hijos…El país quiere…entrar de lleno en la ciudadanía americana; que nos protejan sus leyes, que nos garantice igual suma de derechos que a los nacidos en el continente, la Constitución; que entremos en la posesión, absoluta, no interrumpida ni limitada, de todos los derechos y de todas las libertades, con todas las obligaciones”.
Es época de incontenibles turbas y desde Nueva York, en las páginas del Puerto Rico Herald, el líder desterrado advierte que la isla padece de una esclavitud tanto más onerosa cuanto consentida por el pueblo que se vanagloria de ser el más libre del mundo. Las esperanzas parecen volver no por señales metropolitanas sino por la creación del partido Unión en 1904. El repatriado Muñoz Rivera insiste en las carencias fundamentales del país:
“No hay aquí ciudadanía y necesitamos obtenerla; no hay riqueza y necesitamos restaurarla; no hay patria y urge, con urgencia indiscutible, que la formemos nosotros si no queremos seguir viviendo en el continuo sobresalto, en la indigna sumisión y en la abyecta inferioridad”.
Llamo la atención hacia lo que me parece absolutamente definitorio en Muñoz Rivera: para él la verdadera ciudadanía es el otro nombre del gobierno propio. Instalado nuevamente en la dirección de La Democracia, distingue entre un “título de ciudadanía sin trascendencia” y “la ciudadanía real, efectiva; la que nos dio España y la que no van a negarnos o arrebatarnos los Estados Unidos” (La Democracia, 21 de noviembre de 1904).
Cuando el presidente Teodoro Roosevelt en un mensaje al Congreso en 1905 aboga por extender la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños, Muñoz Rivera apunta a la contradicción inherente en la petición presidencial:
“Si el Presidente Roosevelt piensa que estamos preparados para recibir la ciudadanía americana, es decir, el más alto don que es posible otorgar en una colonia, ¿cómo sostiene que no estamos preparados para ejercer las funciones de la administración, tratándose de nuestra propia hacienda y de nuestro propio destino y siendo para nosotros el bien o el daño que resulte de nuestros aciertos o nuestros errores?”.
La “hija favorita” en un rincón de sombras
A pesar de los copos unionistas en las elecciones de 1906 y 1908, el ánimo de Muñoz Rivera está perturbado. Piensa que de Estados Unidos nada debe esperarse porque en la metrópoli las únicas dos consignas que imperan son: “el self-help y el go-ahead”. Pero aún esa clarividente apreciación no alcanzó a prepararlo para la debacle que representó la crisis de presupuesto de 1909.
Si es cierto el tropo de que cuando la historia se repite lo hace en forma de farsa, la situación actual que vive Puerto Rico 120 años después podría verse —si no tuviera consecuencias tan nefastas—, como la versión paródica de los eventos que empujó a Muñoz Rivera a llamar a Puerto Rico, un “rincón de sombras”.
El Partido Unión de Puerto Rico tenía apenas cinco años de fundado cuando se produjo el impasse sobre el presupuesto insular en la sesión legislativa que concluyó en marzo de 1909.
Si la incertidumbre económica y la insuficiencia fiscal presidieron el día a día de los trabajos de la sesión que inició en enero de 1909, fue el conflicto sobre el presupuesto entre la Cámara de Delegados, de un lado, y el gobernador Post y el Consejo Ejecutivo, del otro, lo que convirtió a la Quinta Legislatura en la zona cero desde donde se desató un proceso que reveló las contradicciones, los límites y las ambigüedades del dominio colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico.
En la noche del último día de la sesión ordinaria, la Cámara acordó no solicitar más reuniones de conferencia para intentar llegar a un acuerdo sobre el presupuesto. A las once y quince —continúa la descripción— se aprobó en la Cámara un memorial dirigido al Congreso y al presidente de los Estados Unidos. Es un texto corto. Sus puntos principales son los siguientes:
- La derogación o al menos la modificación de la ley Foraker para que la Asamblea Legislativa fuera electa popularmente y el gabinete nombrado por el gobernador con el consentimiento del Senado.
- Que los puertorriqueños gozaran de la plenitud de nuestro derecho a la libertad. En el memorial, esta demanda no está ligada a status alguno, sino a no vivir bajo tiranía.
Cuando, alboreando el 16 de marzo, se clausuró la sesión extraordinaria sin aprobar presupuesto, la Cámara se reunió secretamente y decidió enviar una comisión a Washington.
El peregrinaje a la capital federal fue un fracaso desde el inicio. Los comisionados, Muñoz Rivera y Cayetano Coll Cuchí regresaron a Puerto Rico luego de tener una reunión esperpéntica con el presidente Taft. Escribieron una exposición a los miembros del Congreso que revela el desencuentro fundamental: mientras en Washington se veía el impasse legislativo sobre el presupuesto como un problema de la colonia; para los comisionados era un problema del imperio.
“De lo que se trata no es que haya o no haya un presupuesto de gastos para un año económico. Es que haya o no haya representación efectiva insular en el gobierno insular. Lo que está en juego no es un detalle; es el conjunto. Le toca a Estados Unidos decidir “por la reacción o por la libertad”.”
El esperado mensaje presidencial fue pronunciado el 10 de mayo de 1909. En pocas palabras, William Taft acusó a la Cámara de Delegados de realizar un chantaje legislativo cuya finalidad era nada menos que “destruir el gobierno”. La “subversión” cameral no es cuestión reciente: “Este espíritu, que ha venido desarrollándose de año en año en Puerto Rico, demuestra que a la Cámara de Delegados se le ha concedido demasiado poder, y que sus miembros no han sabido colocarse a la altura de su responsabilidad jurada para el sostenimiento del Gobierno, justificando al Congreso en la negativa de seguirles otorgando poder absoluto para rehusar los créditos que la vida de aquél necesita”.
Taft, el padre ofendido, redobla el operativo de infantilización imperial. Se queja del mal agradecimiento de los puertorriqueños. Al momento de la invasión, la “hija favorita de los Estados Unidos” (palabras de Taft) era un lugar de pobreza extrema, sin apenas caminos, con un analfabetismo rampante, y sus habitantes plagados de anemia y viruela. El cuadro en 1909 es otro: “Jamás hubo una época en la historia de la Isla en que fuese más alto el promedio de la prosperidad de los puertorriqueños; en que sus oportunidades para levantarse hayan sido mayores, y en que estuviesen más seguras su libertad de pensamiento y de acción”. En suma: “Sin nuestra munificencia Puerto Rico estaría tan decaído como se encuentran algunas de sus vecinas las Islas de las Antillas”. Remata el presidente su mensaje cuestionando si se merecen los puertorriqueños gozar de los poderes para votar el presupuesto habida cuenta de su intención de imposibilitar totalmente la obra de gobierno.
Muñoz Rivera desmenuzó uno a uno los argumentos del mensaje presidencial. Puerto Rico nunca ha sido “la hija favorita de Estados Unidos” y tampoco consintió a que su soberanía fuese desplazada a Estados Unidos en 1898. A pesar de “sus intenciones perversas”, el líder unionista asegura que el mensaje presidencial ha valido más que el trabajo de la comisión que viajó a Washington: “Es un triunfo del país. Mr. Taft quiso matarnos y nos sirve, en toscos vasos de Ohio, el licor de la vida”.
A manera de epílogo, Muñoz Rivera afirma que, aunque tarden años, el acta Foraker habrá de ser revisada. Extiende la mirada hacia atrás, a medio siglo de luchas autonomistas: “los unionistas que pelearon una pelea de medio siglo por su libertad y su dignidad, lucharán una lucha de otro medio siglo y preferirían morir con decoro a vivir con vilipendio”.
La ciudadanía innecesaria
Pocos meses después de terminada la sesión legislativa de 1910, Luis Muñoz Rivera regresó a Washington, ahora como Comisionado Residente. Para poder manejarse en los pasillos congresionales que lo habían humillado, se esforzó en aprender inglés, tocar puertas y cultivar alianzas.
Serían seis años más de luchas, ajustes, negociaciones en un escenario que se transformaría de manera irremediable en la medida en que Estados Unidos se afianzaba como potencia económica y geopolítica.
No lograría, como sabemos, ver aprobada finalmente la nueva carta orgánica que eliminaba las anomalías de la anterior y abría a un Senado puertorriqueño electo por voto popular. Moriría en 1916 con ciudadanía puertorriqueña, junto al comercio libre, las únicas provisiones de la Foraker que defendió hasta el último de sus días.
Había un nuevo presidente a partir de las elecciones de 1912. Sobre Puerto Rico, Woodrow Wilson diría: “Debemos administrar a Puerto Rico para el pueblo que vive en Puerto Rico”, frase que Muñoz Rivera enmienda: “Puerto Rico debe ser administrado a sí mismo”. Entre 1913 y 1916 se presentaron varios proyectos que extendían la ciudadanía a los puertorriqueños a los que invariablemente se opuso Muñoz Rivera a nombre de la Unión, mientras no hubiese reformas a la ley orgánica.
Para 1915 no le cabe duda a Muñoz Rivera que la ciudadanía era cosa resuelta “en la Casa Blanca, en el Departamento de la Guerra y en ambos cuerpos colegisladores”. Ya en este momento, Muñoz Rivera vincula la concesión de la ciudadanía para los puertorriqueños con la seguridad nacional de Estados Unidos.
Entrando a 1916, Luis Muñoz Rivera se decanta por la independencia de Puerto Rico. Pero lo ve difícil en tiempos de intervencionismo en el Caribe por parte de Estados Unidos: el Congreso no la va a conceder y la revolución es un suicidio. En uno de sus últimos discursos en el hemiciclo de Congreso, señala que el radicado bill Jones era una espléndida concesión, aunque la obligación del Partido Demócrata era “decretar la libertad de Puerto Rico”.

Guarda para el tema de la ciudadanía su mejor argumentación. Es una ciudadanía innecesaria porque el problema “está resuelto en el Acta Foraker, que reconoce a los habitantes de Puerto Rico la ciudadanía puertorriqueña”.
Para el comisionado residente, la ciudadanía norteamericana que ofrecía el bill Jones era de segunda clase, una ciudadanía de orden inferior que no le permitía a Puerto Rico “disponer de sus propios recursos, ni vivir su propia vida, ni mandar a este Capitolio su propia representación”.

En cambio, la ciudadanía puertorriqueña era una “ciudadanía natural”, que no se fundaba en arbitrariedades sino en el hecho de que nacimos en una isla y la amábamos por sobre todas las cosas.
Con ese gesto en la tradición del nacionalismo romántico, identificado años después por su sobrina Clara Lair, daría fin la vida pública de Luis Muñoz Rivera, muerto pocos meses después. Dos décadas y media después advendrían los tiempos del hijo.
Lecturas sugeridas
Cayetano Coll Cuchí (1909). Pro Patria. San Juan.
Clara Lair (1934). Luis Muñoz Rivera/Luis Muñoz Marín: un caso de leyenda. Puerto Rico Ilustrado. 14 de abril de 1934. 8,9,18.
Luis Muñoz Marín (1937). Las tres lecciones de Luis Muñoz Rivera. Puerto Rico Ilustrado. 10 de julio de 1937. 18.
Malena Rodríguez Castro (2003). Cartas al padre: Discursos pronunciados por Luis Muñoz Marín en el día de Luis Muñoz Rivera en Barranquitas (1950-1963). En Fernando Picó (2003). Luis Muñoz Marín: Perfiles de su Gobernación (1948-1964). San Juan: Fundación Luis Muñoz Marín, 343-371.
Luis Muñoz Rivera (1925). Campañas Políticas. Madrid: Ediciones Puerto Rico.
_______________ (2015). Obras completas de Luis Muñoz Rivera. San Juan: Universidad Interamericana
____________
*Esta es una colaboración entre 80grados y la Academia Puertorriqueña de la Historia en un afán compartido de estimular el debate plural y crítico sobre los procesos que constituyen nuestra historia.
